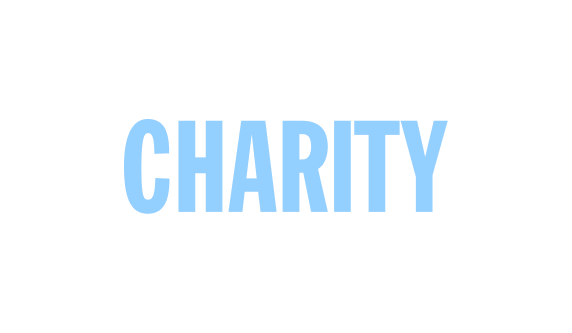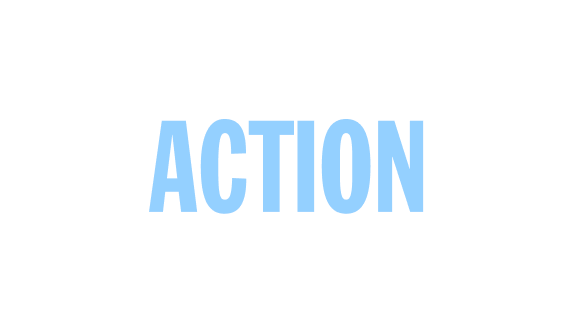1. Inscribir la Historia en el corazón de nuestros hijos
La mitzvá central del Séder es contar la historia de la salida de Egipto. Nuestros Sabios denominan el relato de la historia, en hebreo, sippur yetziat Mitzrayim, «la historia del Éxodo de Egipto». El rabino Iosef Soloveitchik enseña que el término sippur, relato, está relacionado con la palabra sofer, «escriba», o sefer, que significa «rollo» o «libro».
Lo que este significado sugiere es que un sofer, un escriba, que escribe un sefer, un pergamino, produce algo que es permanente, algo que perdurará durante generaciones.
En la noche del Seder, los padres también participan en el acto de «escribir un pergamino eterno». El niño es el sefer, el pergamino en el que los padres graban la belleza de esta noche sagrada en la mente del niño.
En la noche de Pascua debemos ser sofrim, escribas, escribiendo indeleblemente en los corazones y en las mentes de nuestros hijos la historia que se transmitirá a todas las generaciones sucesivas.
Según el Midrash(Yalkut Shimoni, Ve’zot Habracha, Remez 962), cuando murió Moisés, una voz del Cielo gritó: «Ha muerto Moisés, el gran escriba de Israel».
¿Por qué se utilizó este término para describir a Moisés? ¿Era éste su mayor atributo: escribir rollos de la Torá?
El rabino Soloveitchik explica que «un gran escriba» no significa sólo que escribiera rollos de la Torá. Más bien, Moisés escribió en los corazones de su pueblo. Grabó la sabiduría de la Torá en el alma misma de la nación. Y lo hizo de forma que cada generación la transmitiera a la siguiente.
Éste es también nuestro objetivo en la noche del Seder: impartir la Torá en el alma misma de nuestros hijos.
¿Qué tradiciones y valores son más importantes para transmitir a tus hijos en el mundo actual?
2. Romper la matzá como símbolo de compartir

Rompemos la matzá como símbolo del pan del pobre que comían los esclavos judíos en Egipto. Una forma de entenderlo es que una persona pobre, que nunca puede saber de dónde vendrá su próxima comida, rompe un trozo y lo guarda para más tarde.
El rabino Iosef Soloveitchik ofreció una interpretación diferente del «pan del pobre» que comían los judíos en Egipto.
Aunque cuando pensamos en la esclavitud del pueblo judío en Egipto, solemos pensar que todos los judíos debieron de sufrirla por igual, en realidad no fue así. Había diversos grados de esclavitud. Algunos judíos vivían en mejores condiciones, otros en peores. Según nuestros Sabios, la tribu de Leví nunca fue esclavizada. Esto significa que unos tenían acceso a los alimentos y otros no.
Los que lo hacían, afirma el rabino Soloveitchik, partían su pan y lo compartían con otros judíos que tenían menos. Los judíos esclavizados en Egipto partían su trozo de matzá y lo compartían con los pobres que lo necesitaban; de ahí el término «pan del pobre». Esto se simboliza con el acto de partir la matzá por la mitad: Yajatz. Cuando partimos la matzá como hacían nuestros antepasados, es un símbolo del hesed, la bondad y la solidaridad de los judíos hacia sus semejantes, sus hermanos y hermanas, incluso en las condiciones más duras.
¿Cómo aprendemos a ser personas más compasivas y generosas?
3. ¿Por qué comer hierbas amargas?

El maestro jasídico Rabí Yehuda Aryeh Leib de Guer (1847-1905) en su comentario, el S’fat Emet, (Pésaj, 1873) citó a su abuelo, Rabí Yitzchak Meir de Guer, conocido como el Jidushei HaRim, que plantea la pregunta: «¿Por qué comemos hierbas amargas?». Él respondió a la pregunta de la siguiente manera «Sentir el dolor, la ‘amargura’, es en realidad un signo de redención. El mero hecho de sentir la amargura es en sí mismo el primer atisbo de libertad; pues la peor clase de esclavitud es cuando nos acostumbramos tanto a ella que nos acomodamos a ella.»
Rav Kook interpreta el significado del marror, las hierbas amargas, de un modo similar: Existe el peligro de que un esclavo se acostumbre tanto a su condición que prefiera no liberarse. Pero éste no era el caso de los judíos. Los judíos sentíamos la amargura: sabíamos que ésa no era la vida a la que estábamos destinados. Sabíamos que procedíamos de una herencia santa y que éramos «príncipes de Dios».
Comer marror en el Seder, aunque indiscutiblemente es un recordatorio de la amargura de nuestras vidas como esclavos, también debe verse como un signo de la cualidad especial que poseíamos. Siempre conseguimos mantener nuestro sentido del yo, y siempre supimos que éramos un pueblo único. Probamos «afortunadamente» la amargura y supimos que estábamos destinados a llevar vidas más nobles y dignas.
¿Cómo nos apartamos de las influencias sociales que pueden embotar nuestro sentido del yo y obstaculizar la consecución de nuestras aspiraciones personales?
4. Descubrir la Torá en ti
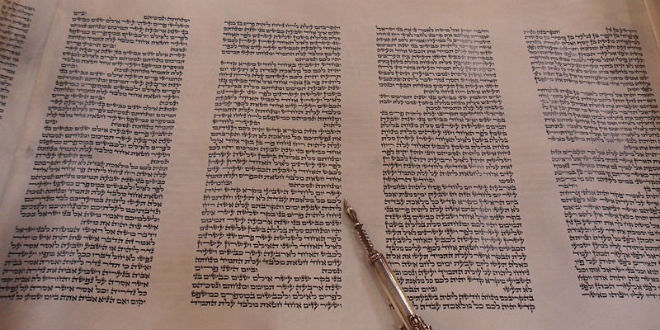
«¡Si nos hubiera llevado ante el monte Sinaí y no nos hubiera dado la Torá – dayeinu – nos habría bastado!».
Este versículo de la canción Dayeinu parece tener muy poco sentido, dice el maestro jasídico Reb Levi Yitzchak de Berditchev.
La canción culmina con estas líneas: «Si nos hubiera llevado al monte Sinaí y no nos hubiera dado la Torá, habría bastado, dayeinu«.
Pero, ¿cuál sería el propósito de venir al monte Sinaí y no recibir la Torá?
La respuesta, dice, está en lo que ocurrió en los días y los preciosos momentos que precedieron a la entrega de la Torá. Cada uno de los presentes se abrió tan sincera y profundamente a Dios y a la Torá que pudo descubrir que la Torá, la voluntad de Dios, ya estaba implantada en su mente y en su corazón. Cada uno de nosotros contiene la Torá en su interior, dice Reb Levi Itzjak. El problema es que tan a menudo nos preocupamos por las superficialidades de la vida que eso nos impide volvernos hacia dentro y descubrir lo que es verdaderamente significativo y correcto.
Dice Reb Levi Yitzchak que venir al Sinaí solo y dejar de lado todas las preocupaciones materiales para escuchar únicamente la palabra de Dios fue suficiente para evocar este descubrimiento: la experiencia de una conciencia interior de la voluntad de Dios, incluso antes de experimentar la revelación de Dios. Ésta es la explicación más profunda de estas palabras: Si sólo nos hubieran llevado al monte Sinaí y no nos hubieran dado la Torá, Dayeinu, ¡habría sido suficiente!
¿Cómo despojarnos de las muchas distracciones que a menudo nos limitan a la hora de desarrollar una cercanía real con Dios?
5. El acto heroico del cambio personal

«…estabas desnuda y descubierta» – Hagadá de Pascua judía
Es uno de los versículos más oscuros que citamos en la noche del Seder.
El autor de la Hagadá cita un versículo del libro de Ezequiel que describe al esclavo judío en Egipto: «Os hice prosperar como las plantas del campo, y crecisteis y crecisteis y llegasteis a ser muy hermosos… pero estabais desnudos y descubiertos ( Ezequiel 16:7).
¿Cuál es el significado de este críptico versículo?
El rabino Iosef Soloveitchik explica que la vida del esclavo israelita era «desnuda», bestial. Habían sido influidos negativamente durante cientos de años viviendo una cultura envilecida y depravada. Por desgracia, muchos judíos vivían vidas que no reflejaban un comportamiento moral y noble, habían sucumbido a una vida «desnuda y descarnada», tosca y sin refinamiento.
Y entonces ocurrió algo casi inimaginable, un milagro mucho mayor que todos los signos y prodigios de Egipto. Los esclavos judíos transformaron sus vidas, se elevaron y abrieron sus corazones para aceptar la voluntad Divina. Eligieron un nuevo camino dedicado a ideales y objetivos más elevados. Esto, dice el Rav, requirió un valor portentoso, lo que la tradición cabalística denomina «gevura»: vencer los deseos destructivos y poner en práctica el autocontrol y el autosacrificio.
Este acto heroico y transformador por parte del pueblo judío al elegir un modo de vida sagrado sigue siendo una de las lecciones más importantes y duraderas de la historia del Éxodo; una inspiración para nosotros en nuestro propio crecimiento religioso para siempre.
La Pascua es una época de cambio personal. ¿Qué podemos hacer para empezar a realizar los cambios que queremos hacer en nuestra vida?
Éstas y muchas otras enseñanzas sobre la Pascua judía se encuentran en la nueva Hagadá más vendida, ‘La noche que une (Publicaciones Urim) del rabino Aaron Goldscheider